El mundo de la publicidad es, pues, un mundo de apariencias, un mundo de sueños y fantasías donde los elementos icónicos y simbólicos juegan un papel central, un mundo dónde se esconden las relaciones sociales y el valor simbólico de los elementos culturales propios de la sociedad consumista, un mundo puramente mitológico, una real no-realidad que a menudo suplanta a la realidad misma, aunque, pese a ello –o precisamente por ello-, es también un espacio socio/cultural donde la sociedad se representa a sí misma en sus aspectos más profundos y fundamentales, al estilo, podríamos añadir, de lo que el antropólogo Clifford Geertz propuso para el análisis de las culturas humanas cuando afirmó que las ideologías, las cosmovisiones, se constituyen a partir de los sistemas culturales y es allí, en los símbolos que le son propios a tales sistemas, allí donde los significados últimos de los hechos socialmente instituidos pocas veces son lo que aparentan ser a primera vista, el único lugar posible en el cual habría que buscar el verdadero significado de tales hechos sociales, vinculados de pleno con aspectos que la sociedad ha ocultado en ellos para, a su vez, poder mostrarlos simbólicamente y representarse así a sí misma en su verdadera intencionalidad y en su normal funcionamiento socio/histórico y socio/cultural.
La doble dimensión de la “cosificación” de la mujer a través de la publicidad
Si lo primero nos indica que el propio sistema necesita de la explotación, cosificada, de la mujer para impulsar la venta de determinados productos –equiparando el valor de esa mujer/reclamo al del producto mismo y anulándola en cuanto a su valor como persona real-, así como la necesidad de ajustar la venta de determinados productos al público femenino en sus diversas manifestaciones –cuando tales productos se piensa que tienen, por las propias dinámicas sociales prestablecidas, una especial aceptación entre las mujeres: perfumes, moda, productos para la limpieza del hogar o el cuidado de los niños, etc., o directamente son exclusivos para mujeres: productos relacionados con la menstruación, etc.,- lo segundo nos pone de manifiesto la construcción de una imagen de lo femenino que está directamente relacionado con lo que la sociedad espera de la mujer: un ser que se expresa como tal principalmente a través de su imagen, que ha de encontrar su propio camino hacia la “realización” social y personal a través de dicha imagen, y para quien deben quedar obligadamente en un segundo plano otro tipo de cuestiones: nivel de formación, méritos laborales, capacidad para la creación, etc. La mujer se configura así, para esta sociedad consumista-capitalista, desde esta triple perspectiva: como objeto-mercancía, como consumidora y como subordinada al hombre –incapaz de adquirir méritos por sí misma salvo en lo relacionado con su imagen, siempre y cuando tal imagen sea del agrado de aquellos en los que en última instancia se vuelca la capacidad de emitir el juicio de valor que ha de permitir la valorización femenina: el hombre-. Todo ello se expresa mediante cuestiones relacionadas con el sentido y, por supuesto, expresan directamente las interrelaciones existentes entre capitalismo y patriarcado.
En occidente, como expresa la investigadora feminista María Fernández Estrada, “el patriarcado moderno comienza a debilitarse a partir de los años setenta, gracias al movimiento feminista, y deriva así en una nueva configuración del patriarcado. La nueva estructura patriarcal ya no consistirá sólo en la reclusión de las mujeres en el espacio doméstico –contrato sexual moderno– sino también, y sobre todo, en la reclusión de las mujeres en su propio cuerpo. El cuerpo sexualizado de las mujeres es el lugar en donde sucede la reconversión industrial de las condiciones contemporáneas del patriarcado. El cuerpo de las mujeres vuelve a sufrir la carga identitaria que se disputarán los varones de distintas representaciones políticas y culturales, es decir: antes, el cuerpo de las mujeres funcionaba para los varones como seña simbólica de la esposa y madre, ahora la feminidad normativa impone otro modelo, compatible con el anterior, el de la sexualización del cuerpo de las mujeres”.
Dicha cosificación consiste, básicamente, en representar o tratar a la mujer como un mero objeto sexual y/o un mero objeto de consumo (mujer-mercancía), ignorando sus cualidades y habilidades intelectuales y personales y reduciéndola a meros instrumentos para el deleite sexual de otra persona y/o el reclamo sexual. Dicha cosificación, como evidencia buena parte de la literatura moderna y/o el propio cine desde sus orígenes en el siglo XX, no es nueva, pero, al igual que otros muchos aspectos de la vida actual, ha sido con la implantación del consumismo-capitalismo como modelo hegemónico (a nivel económico y como código de sentido absoluto) cuando se ha llevado a sus niveles más elevados y evidentes. Es en la actualidad cuando la cosificación de la mujer, en una sociedad devorada por el consumismo y donde las mujeres han pasado a convertirse en una mercancía dedicada al disfrute -generalmente, del hombre-, se ha convertido en un rasgo claramente definidor del papel de la mujer en la vida social. Esta forma de violencia simbólica, que resulta casi imperceptible, somete a todas las mujeres a través de la publicidad, las revistas, las series de televisión, las películas, los videojuegos, los videos musicales, las noticias, los realitys show, etc.
Los anuncios venden el cuerpo de la mujer como reclamo de ventas por diferentes vías, por ejemplo, centrándose en el resaltado visual de sus aspectos más sexuales (pechos, labios, muslos, culo, etc.), o exponiendo a la mujer en posturas y posiciones de su cuerpo que evoquen relaciones –y provoquen reacciones- de tipo sexual, o simplemente utilizándolo como soporte de objetos a presentar al público, evocando así la idea de una mujer objeto –tipo mesa, mostrador, escaparate, etc.- que no sirve más que como espacio donde tales productos deben ser expuestos al público de la forma más atractiva posible, sin valor alguno en sí mismo más que por derivación de tal relación de soporte. Otros anuncios, directamente, evocan situaciones de total dominio, e incluso de humillación, del hombre respecto de la mujer, como evocación de poder manifiesta. En otros se muestra una mujer a la que se presenta como alimento –evocando, por ejemplo, ser presentada en un plato o troceada como un pastel, etc.-, y así sucesivamente en toda una amplia gama de “presentaciones” del cuerpo de la mujer que simplemente evocan su existencia como objeto de consumo, como mera mercancía o reclamo. La idea-mito que se lanza así socialmente es obvia: una mujer nunca es por sí misma, siempre es en relación a lo que el hombre defina de ella a través de su imagen. Es el hombre el que da valor a la mujer con sus juicios respecto de lo que la mujer es, debe ser, socialmente. No es la mujer, sino el hombre, quien dice lo que en esta vida tiene valor, y no es la mujer, sino el hombre, quien tiene la capacidad de permitir que una mujer sea socialmente valorada. Cosificando a la mujer no solo se la anula como persona, se la convierte en algo que solo podrá tener un valor en función de lo que los hombres puedan decidir.
La mujer como consumidora y como objeto de consumo
El lenguaje de la publicidad y el consumo se construye por ello alrededor de diversos imperativos verbales sintetizados en una sola idea (compre), pero de la que se derivan otras múltiples ideas, simbólicas, que llenan de sentido la vida de las personas. El imperativo es una orden que no admite diálogo. Como no admitían diálogo los mandamientos propios del cristianismo, unos mandamientos que simplemente se tenían que cumplir si lo que se quería era, como hemos dicho, poder estar en paz con Dios; alcanzar el reino de los cielos. No había otro camino de sentido para la vida del creyente que el cumplimiento de los mandatos de Dios, expresados a través de los textos sagrados y de la teología cristiano-feudal. De la misma forma, ahora no existe, de partida, otro camino de sentido para el sujeto que el expresado a través de la publicidad y los medios de comunicación, que solo puede ser concretado en última instancia mediante la obediencia al mandato principal: comprar, consumir. Y eso no puede diferenciar entre hombres y mujeres, ambos son consumidores y ambos deben aprender por igual todo el código de sentido que es propio de la sociedad consumista actual.
Así existen multitud de anuncios que interpelan directamente a la mujer en cuanto a tal. Anuncios que, por un lado, buscan fomentar las actitudes consumistas de la mujer, pero que, por otro lado, sirven para determinar, simbólicamente, el papel que la mujer habrá de desempeñar en esta sociedad consumista-capitalista. Es decir, por un lado se ha de fomentar la idea del consumo como motor de la sociedad –intentando fomentar la compra de determinados productos por parte de la mujer-, pero además se ha de imponer la idea de que es el consumo, el tener, lo que sirve para dar valor a las personas en esta sociedad, así como se mostrará una determinada imagen de la mujer asociada a la compra de esos productos que la publicidad oferta. Patriarcado, capitalismo y cuestiones de sentido vuelven aquí a expresarse como un todo unificado.
En la sociedad de consumo no sólo sentimos cada vez mayor dependencia de nuevos bienes materiales y derrochamos los recursos, sino que el consumo se ha convertido en un elemento de significación social. Se compra para mejorar la autoestima, para ser admirado, envidiado y/o deseado, y esto se potencia especialmente en el caso de la mujer, a la cual, como hemos dicho, se la trata como si no tuviera valor por sí misma, y solo pudiera adquirirlo a través de su imagen y/o de aquello que pueda poseer, siempre en función de los criterios de valoración que dependen del hombre, por un lado, y del propio código de valores propio del sistema consumista-capitalista, por otro. En esto el hecho de haber convertido a la mujer en un objeto de reclamo, en un objeto-mercancía, también suele ser efectivo. Las mujeres a las que se les pretende fomentar las tendencias consumistas, al ver a las otras mujeres que en los anuncios salen promocionando productos de distinta índole, suelen ser motivadas, mediantes apelaciones de tipo emocional, a realizar la compra de ese producto tan solo por el simple hecho que en la televisión parece ser efectivo para una determinada función, esperando con ello el resultado de verse como la chica que salió en el anuncio.
Así, si la mitología socialmente establecida te dice que para tener valor como mujer debes cumplir con unos determinados criterios estéticos, por ejemplo, al utilizar a mujeres en los anuncios que sí cumplen con esos criterios –o aparecen como cumpliéndolos- y al asociar dicha imagen a la idea de que tales criterios se vinculan a la compra de un determinado producto, se pretende que la mujer compre tal producto con la esperanza de satisfacer esos deseos de ser socialmente valorada tal y como previamente se la enseñado que debe ser. Con frecuencia, además, se utilizan expresiones que hagan sentir a la mujer que no es capaz de satisfacer esos criterios previamente establecidos con baja autoestima. Al poner luego a una mujer que sí los satisface –al menos en apariencia- en un anuncio, se logra que las mujeres que lo ven quieran poder sentirse reflejadas en aquella imagen de “mujer de éxito” que el anuncio proyecta. En este tipo de anuncio se utilizan frecuentemente diálogos que son apelaciones directas a la imagen –y la autoestima- de la mujer que los ve, tales como: ¿quieres lucir un rostro hermoso como ella? utiliza “X” producto, ¿Te quieres ver como ella?, compra “X” producto, etc. La imagen y la capacidad de seducción juegan aquí un papel determinante.
La publicidad, en este sentido, fomenta sistemáticamente, de múltiples formas, que lo más importante y primordial para las vidas de las mujeres es su aspecto físico, a una misma vez que definen y determinan cuál debe ser ese ideal de belleza femenino al que estas mujeres deben tender si lo que quieren es ser socialmente reconocidas.
Las mujeres aprenden así desde una edad muy temprana que deben invertir cantidades ingentes de tiempo, energías y, sobre todo, dinero, en alcanzar ese ideal y, por supuesto, sentirse culpables y frustradas cuando no les es posible alcanzarlo. Se trata de una finalidad vital que se expresa como una cuestión de sentido de la vida, pero que, a su vez, es consecuencia de una necesidad económica propia del sistema capitalista (que aprovecha tales ideas para vender todo tipo de productos relacionados con el aspecto físico, la belleza, y, en general, la imagen, de la mujer), así como una expresión del patriarcado, esto es, de la posición subalterna de la mujer respecto del hombre en esta sociedad, en tanto y cuanto, como decimos, si el valor de la mujer le viene dada por su aspecto físico, su belleza, etc., no vale por sí misma, sino en función de los juicios de valor que el hombre, en base a todo ello, pueda emitir sobre tales mujeres. Para colmo, el modelo de belleza que se ofrece como “ideal” a la mujer se basa en la perfección, esa perfección que es recogida en las modelos que sirven como referencia para el mismo. Un modelo, pues, que es inalcanzable por definición. El sistema juega así con la idea del consumo como elemento “redentor”.
Si quieres alcanzar ese modelo de belleza debes comprar tal o cuales productos, lucir de tal o cual manera, pero, además, al basarse tal modelo en la perfección inalcanzable, debes vivir en la permanente insatisfacción para, a su vez, estar permanentemente acudiendo al mercado a comprar ese producto que pueda ayudarte a “redimirte” de tus pecados, tratando de hacer posible tal ideal. Esto pasa, en general, con todo el ideal de vida que el consumismo-capitalismo te vende como modelo referencial de lo que se supone es “el éxito social”, pero se hace especialmente visible en el caso de esta relación entre mujeres e ideal de belleza. Si en general el ideal de vida (los sueños consumistas-capitalistas) que la publicidad vende está pensado y diseñado para ser inalcanzable como modelo idealizado que es (porque así incitará permanentemente al consumo de aquellos productos que te puedan permitir aunque solo sea acercarte por algunos momentos a dicho ideal), en el caso del ideal de belleza femenino esto es su única posible razón de ser. Ninguna mujer se podrá sentir plenamente realizada por muy cerca de ese modelo de belleza que esté, porque, quiera o no quiera aceptarlo, seguirá inserta en unas relaciones de poder de tipo patriarcal, y solo en relación a ellas es que tal ideal de belleza cobra socialmente un (falso) valor.
Luego, claro, vienen los problemas de anorexia, bulimia, y otro tipo de enfermedades directamente relacionadas con estos modelos idealizados de belleza, y todo el sufrimiento que generan en millones de mujeres en todo el mundo. Cosa que ocurre mucho menos en el caso de los hombres (pese a que a ellos también se les vende un determinado modelo de belleza socialmente idealizado y también es asociado en cierta medida al éxito social –en este caso como potenciales seductores de bellas mujeres-), precisamente porque la sociedad patriarcal ofrece al hombre otros muchos espacios de valoración social que no están directamente relacionados con su imagen física, mientras que a la mujer es prácticamente el único espacio de valoración social que se le reconoce socialmente como válido, siempre, insistimos, en función del juicio del hombre.
Patriarcado y capitalismo en la publicidad: dominación de la mujer vía sentido de la vida
No obstante en tales anuncios hay algo que no deja de ser curioso: se las presenta siempre no como personas que tienen valor por sí mismas, sino como mujeres que, a su vez, han de competir con otras mujeres en un mundo dominado por hombres. Su valor como mujer le vendrá entonces en función de su capacidad para imponerse a esas otras mujeres y tomar así un papel socialmente relevante, pero siempre, por supuesto, acorde a criterios de valoración cuyos juicios son, en última instancias, emitidos por esos hombres que tienen la capacidad de dominar socialmente los espacios donde estas mujeres se ven insertas y forzadas a competir entre sí. La publicidad, si algo tiene, es su capacidad para recoger, en favor del consumo, todo el espectro de roles e identidades sociales que puedan convivir en una determinada sociedad, y enfocar los anuncios, dependiendo del tipo de producto a vender y el público potencialmente comprador del mismo al que vaya dirigido, de acuerdo a lo que determinados mensajes puedan conseguir, mediante su impacto emocional, en tales roles e identidades sociales. Esto ocurre en nuestra sociedad con los anuncios dirigidos a mujeres o que tienen en las mujeres potenciales compradoras.
Pedro Antonio Honrubia Hurtado
Texto extraído de: kaosenlared















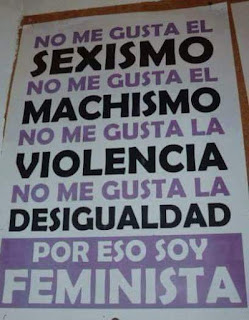
















.jpg)

.jpg)

.jpg)




